Envenenados por las prisas de la moda
La gestión de la ropa usada se ha convertido en un negocio que ataca al medioambiente y a la industria de los países en vías de desarrollo. Camisetas, pantalones o jerseys recorren miles de kilómetros antes de terminar en manos de un nuevo dueño o, a menudo, en un vertedero textil.
El pantalón beige viajó desde España hasta Emiratos Árabes Unidos y luego apareció en Costa de Marfil. Un viaje de 22.000 kilómetros. La prenda recorrió durante 215 días más de la mitad de la circunferencia de la Tierra antes de que el tracker que permitía localizarla dejara de emitir señal. Se sabe que pasó por una gasolinera al norte de Abiyán, la capital costamarfileña, justo en la zona donde aparcan las gbakas, unas furgonetas que ejercen, por su cuenta y riesgo, de autobuses de línea. En las oficinas de Greenpeace en Madrid se imaginaron que el pantalón beige podía haber acabado embutido en una de las balas que se colocan sobre el techo de las gbakas. Y que allí su rastro se fundió a negro.

“El destino de la ropa usada es como un misterio para los consumidores occidentales. Sabemos muy poco del asunto y nos cuesta relacionar que las montañas de prendas que vemos en Chile [desierto de Atacama] o las playas de países como Ghana, imágenes que te dejan sin aliento, empiezan a formarse en los contenedores de las ciudades donde dejamos la ropa que ya no nos ponemos con la esperanza de que se la pongan en países donde la gente no tiene recursos”. Así explica Sara del Río el punto de partida de la investigación que puso en marcha Greenpeace entre agosto y septiembre de 2023. Se colocaron trackers en veintinueve prendas repartidas por todo el mapa español: A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Castellón, Granada, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia.

Las prendas –y sus dispositivos de geolocalización– se depositaron en varios lugares. Por un lado, en los containers municipales. Por otro, en los puntos de recogida de dos grandes corporaciones: Inditex y Mango. Estas dos empresas se han adelantado a la legislación europea que, a partir del próximo año, obligará al sector textil a responsabilizarse y reciclar los residuos que generan sus productos, tanto los vendidos como los no vendidos. ¿Dónde fueron a parar los objetos del estudio? Casi todos los trackers funcionaron. Solo seis dejaron de dar señal de forma prematura. De los veintitrés restantes, únicamente dos no salieron de España. El resto de la muestra recorrió once países, estuvo en cuatro continentes, acumuló 205.000 kilómetros de viaje, casi 9.000 de media por prenda. El récord se lo llevó el pantalón beige.
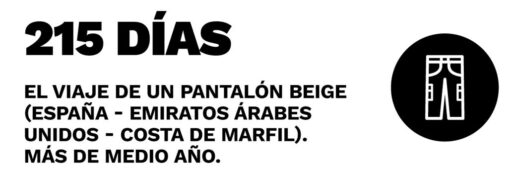
“Aún tenemos varias prendas localizadas; otras dejamos de seguirlas cuando su recorrido se volvía repetitivo e intuíamos que probablemente habían encontrado dueño. Será interesante hacer un nuevo trackeo a partir de 2025 para ver cómo está funcionando la nueva legislación, si es real o se trata de greenwashing. A nivel político, creo que será muy difícil comprobar el cumplimiento de la ley”, dice Sara del Río. “Aunque de esta muestra ya podemos sacar algunas conclusiones. Los Emiratos Árabes se han convertido en un hub que aglutina, junto a Pakistán, el negocio de la ropa usada”. Que no es moco de pavo. Solo en España, durante 2023 se recogieron 141.000 toneladas de residuos textiles, el 91% de segunda, tercera o cuarta mano. Nuestro país está por encima de la media europea y apenas recicla el 4% de la ropa y el calzado que sale de la circulación comercial.

“Hablamos de tejidos sintéticos, que se estropean muy rápidamente. Este debate no se puede separar de la hiperaceleración productiva que ha experimentado la moda desde el 2000, cuando el algodón es desplazado por el nailon y el poliéster”, apunta Del Río, y aporta un dato tan gráfico como escalofriante: “En el 2030 habremos cuadruplicado la producción de principios de siglo. De la fast fashion de H&M o Inditex hemos pasado a la ultra fast fashion de Shein o Temu. Antes, las temporadas de ropa eran estacionales; luego, las novedades empezaron a llegar cada mes; ahora, una tendencia caduca a los pocos días. El planeta no puede asumir este modelo de producción”.
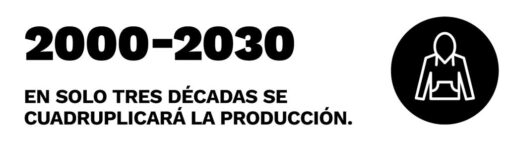
De ahí, los diques artificiales en la costa africana; los montes artificiales en el desierto chileno, el más seco del mundo; el negocio artificial que representa un mercadillo de segunda mano, tan global como poco práctico si se enfoca desde la optimización de recursos. Mover y cobrar, mover y cobrar. Con diferencias entre destinos, porque la de mejor calidad (que suele ser más ponible, que se vende por más euros) no pasa de la Europa oriental, y el resto, en cambio, viaja más lejos.

También los estudios de Greenpeace demuestran que existe otra variante de agresión a la naturaleza. Y una muy intrincada en el desarrollo económico de los países a los que, teóricamente, se quiere ayudar desde Occidente. Así lo ve Del Río: “La ropa que llega a las zonas más desfavorecidas de la India o a los países subsaharianos es tan barata incluso para la población local que se anula la posibilidad de que prospere en esos países cualquier tipo de negocio textil. Destruye, si queda algo, la industria del lugar, normalmente países con legislaciones muy laxas. Nos venden que, gracias a este sistema, hay mucha gente que puede acceder a la ropa a precios muy baratos; el resultado, en cambio, llega a ser muy perverso. Si analizas bien la historia, te das cuenta de que es horrible porque, además, está el uso que se hace de estas toneladas de ropa como combustible”.

La miembro de Greenpeace es química especializada en toxicología medioambiental y se le pusieron los pelos de punta al leer un informe de los compañeros que trabajan directamente en África sobre cómo camisetas, chaquetas, pantalones o jerséis se queman para calentar, por ejemplo, el agua de los baños públicos de Old Fadama, uno de los barrios más pobres de Accra, la capital de Ghana: “Estamos hablando de ropa sintética; son plásticos derivados del petróleo. Tardan en degradarse décadas cuando se liberan en el medio ambiente, pero prender prenden bien. Se midieron los niveles de contaminación en esas zonas y eran elevados. Suponían un riesgo para la población”.
El informe que leyó Sara del Río llevaba por título una metáfora tan evocadora como punzante: Moda rápida, veneno lento.
Texto: Pablo Sierra del Sol Fotos: © Kevin McElvaney / Greenpeace

